martes, julio 22
La Metáfora
Mediante el algoritmo analógico conocido como metáfora se identifica verbalmente algo real (R) con algo imaginario o evocado (i); se identifica, pero no se compara, pues en ese caso sería un símil, recurso diferente y mucho más simple y primitivo. Cuando aparecen los dos términos (real y evocado) estamos ante una metáfora impura o imagen. Cuando no aparece el término real, sino sólo el metafórico, estamos ante una metáfora pura. Se usa cuando no existe término propio para la situación, el término propio no tiene la connotación deseada, se quiere evitar la repetición del término propio o se desea hacer palpable lo que se designa o dirigir la atención hacia el significante; en suma, cuando se busca novedad o, por usar la expresión de Novalis, se pretende conceder a lo cotidiano la dignidad de lo desconocido.
Mas pues, Montano, va mi navecilla
corriendo este gran mar con suelta vela,
hacia la infinidad buscando orilla... Fr. de Aldana, Epístola a Arias Montano
Alma (R) = Nave (I) Dios (R) = Mar (I)
La abundancia de metáforas suele oscurecer (noema) un texto; su desarrollo en forma de alegoría, por el contrario, ilumina una composición. Hay que distinguir este tipo de metáfora compleja o alegórica de la metáfora motivada, que se denomina propiamente alegoría: una balanza es alegoría de justicia: en vez de existir relación arbitraria entre significante sensible y significado abstracto hay una relación motivada. La metáfora personal, muy identificada con el espíritu y las vivencias de un poeta, se denomina símbolo. Se compone igualmente de dos elementos, el sensorial y el intelectual, pero el símbolo se caracteriza por su permanencia en el seno de una cultura. La cruz es símbolo del cristianismo, pero para los romanos era un instrumento de ejecución de esclavos, equivalente a una horca. Poco a poco el símbolo adquiere significados connotativos personales en el decurso de la historia literaria. El símbolo adquiere desarrollo en la poesía mística española y en la poesía llamada “simbolista” del siglo XIX, pero pueden encontrarse antecedentes prácticamente en cualquier época, cuando un autor se obsesiona con un mito o tema determinado. Hay poetas con un amplio y complejo sistema simbólico, como por ejemplo Lorca. Borges afirma que la historia de la literatura es en el fondo la historia de unas pocas metáforas, y señala algunas: el río que es tiempo, la vida que es sueño, los ojos que son estrellas, las mujeres que son flores... Asimismo, observa que la poesía de las literaturas orientales carecen de esté para nosotros imprescindible invento. Bousoño distingue tres tipos de símbolos: el símbolo disémico, el símbolo monosémico y la jitanjáfora. El disémico, cuando al significado irracional se añade otro lógico. El monosémico cuando ha desaparecido por completo el significado lógico y perdura solamente el significado irracional, aunque las palabras que lo constituyen tienen todavía significados conceptual por sí mismas y la jitanjáfora, que se construye cuando se renuncia a todo tipo de significado conceptual creando expresiones nuevas.
Curtius señala cinco grandes grupos de metáforas en la antigüedad clásica: las náuticas, las de persona o parentesco, las alimentarias, las corporales y las relativas al teatro.
El abuso por parte de los poetas de la metáfora lleva a una acumulación de metáforas puras tópicas que pueden hacer de la poesía algo ininteligible para el profano, como ocurrió con la acumulación de kenningar por los bardos islandeses y en el culteranismo español. Algunas metáforas literarias tópicas desde la Edad Media son, por ejemplo, cítara de pluma/ave, el cristal/arroyo o la hidropesía/hinchazón espiritual o las citadas anteriormente por Curtius.
Borges: Sesgo alfil…
La metodología estructuralista ayudó a los teóricos del ajedrez a pensar en forma más sistemática en la búsqueda de instrumentos para el análisis de situaciones estratégicas. Respecto del lenguaje, mientras a fines del siglo XIX los estudios se concentraban en su carácter histórico e intentaban encontrar las lenguas madres, un lingüista suizo, Ferdinand de Saussure (1857-1913), lanzó la sentencia "La lengua es un sistema de formas puras". De pronto una palabra pasó a ser un signo lingüístico cuya especificidad residía en estar compuesto por un significante o forma y un significado o contenido.
Se imponía un recorte que demarcaba un nuevo objeto de estudio: la lengua como sistema de signos en el cual cada unidad definía su lugar por oposición a las otras. Un signo lingüístico era lo que otro no era.
Saussure, que pasaría a la posteridad como el padre de la lingüística moderna, consideró que el mejor paralelo para explicar lo que entendía por el sistema de la lengua era el juego de ajedrez. Ya el filósofo y matemático alemán Leibniz (1646-1716), cuando le preguntaron por la utilidad del ajedrez, sostuvo que " la riqueza de ideas del hombre tiene su mejor manifestación en el juego".
Ajedrez[1]
I
En su grave rincón, los jugadores
rigen las lentas piezas. El tablero
los demora hasta el alba en su severo
ámbito en que se odian dos colores.
Adentro irradian mágicos rigores
las formas: torre homérica, ligero
caballo, armada reina, rey postrero,
oblicuo alfil y peones agresores.
Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.
En el oriente se encendió esta guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.
Como el otro, este juego es infinito.
II
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.
No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.
También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y de blancos días.
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías?
Mediante el algoritmo analógico conocido como metáfora se identifica verbalmente algo real (R) con algo imaginario o evocado (i); se identifica, pero no se compara, pues en ese caso sería un símil, recurso diferente y mucho más simple y primitivo. Cuando aparecen los dos términos (real y evocado) estamos ante una metáfora impura o imagen. Cuando no aparece el término real, sino sólo el metafórico, estamos ante una metáfora pura. Se usa cuando no existe término propio para la situación, el término propio no tiene la connotación deseada, se quiere evitar la repetición del término propio o se desea hacer palpable lo que se designa o dirigir la atención hacia el significante; en suma, cuando se busca novedad o, por usar la expresión de Novalis, se pretende conceder a lo cotidiano la dignidad de lo desconocido.
Mas pues, Montano, va mi navecilla
corriendo este gran mar con suelta vela,
hacia la infinidad buscando orilla... Fr. de Aldana, Epístola a Arias Montano
Alma (R) = Nave (I) Dios (R) = Mar (I)
La abundancia de metáforas suele oscurecer (noema) un texto; su desarrollo en forma de alegoría, por el contrario, ilumina una composición. Hay que distinguir este tipo de metáfora compleja o alegórica de la metáfora motivada, que se denomina propiamente alegoría: una balanza es alegoría de justicia: en vez de existir relación arbitraria entre significante sensible y significado abstracto hay una relación motivada. La metáfora personal, muy identificada con el espíritu y las vivencias de un poeta, se denomina símbolo. Se compone igualmente de dos elementos, el sensorial y el intelectual, pero el símbolo se caracteriza por su permanencia en el seno de una cultura. La cruz es símbolo del cristianismo, pero para los romanos era un instrumento de ejecución de esclavos, equivalente a una horca. Poco a poco el símbolo adquiere significados connotativos personales en el decurso de la historia literaria. El símbolo adquiere desarrollo en la poesía mística española y en la poesía llamada “simbolista” del siglo XIX, pero pueden encontrarse antecedentes prácticamente en cualquier época, cuando un autor se obsesiona con un mito o tema determinado. Hay poetas con un amplio y complejo sistema simbólico, como por ejemplo Lorca. Borges afirma que la historia de la literatura es en el fondo la historia de unas pocas metáforas, y señala algunas: el río que es tiempo, la vida que es sueño, los ojos que son estrellas, las mujeres que son flores... Asimismo, observa que la poesía de las literaturas orientales carecen de esté para nosotros imprescindible invento. Bousoño distingue tres tipos de símbolos: el símbolo disémico, el símbolo monosémico y la jitanjáfora. El disémico, cuando al significado irracional se añade otro lógico. El monosémico cuando ha desaparecido por completo el significado lógico y perdura solamente el significado irracional, aunque las palabras que lo constituyen tienen todavía significados conceptual por sí mismas y la jitanjáfora, que se construye cuando se renuncia a todo tipo de significado conceptual creando expresiones nuevas.
Curtius señala cinco grandes grupos de metáforas en la antigüedad clásica: las náuticas, las de persona o parentesco, las alimentarias, las corporales y las relativas al teatro.
El abuso por parte de los poetas de la metáfora lleva a una acumulación de metáforas puras tópicas que pueden hacer de la poesía algo ininteligible para el profano, como ocurrió con la acumulación de kenningar por los bardos islandeses y en el culteranismo español. Algunas metáforas literarias tópicas desde la Edad Media son, por ejemplo, cítara de pluma/ave, el cristal/arroyo o la hidropesía/hinchazón espiritual o las citadas anteriormente por Curtius.
Borges: Sesgo alfil…
La metodología estructuralista ayudó a los teóricos del ajedrez a pensar en forma más sistemática en la búsqueda de instrumentos para el análisis de situaciones estratégicas. Respecto del lenguaje, mientras a fines del siglo XIX los estudios se concentraban en su carácter histórico e intentaban encontrar las lenguas madres, un lingüista suizo, Ferdinand de Saussure (1857-1913), lanzó la sentencia "La lengua es un sistema de formas puras". De pronto una palabra pasó a ser un signo lingüístico cuya especificidad residía en estar compuesto por un significante o forma y un significado o contenido.
Se imponía un recorte que demarcaba un nuevo objeto de estudio: la lengua como sistema de signos en el cual cada unidad definía su lugar por oposición a las otras. Un signo lingüístico era lo que otro no era.
Saussure, que pasaría a la posteridad como el padre de la lingüística moderna, consideró que el mejor paralelo para explicar lo que entendía por el sistema de la lengua era el juego de ajedrez. Ya el filósofo y matemático alemán Leibniz (1646-1716), cuando le preguntaron por la utilidad del ajedrez, sostuvo que " la riqueza de ideas del hombre tiene su mejor manifestación en el juego".
Ajedrez[1]
I
En su grave rincón, los jugadores
rigen las lentas piezas. El tablero
los demora hasta el alba en su severo
ámbito en que se odian dos colores.
Adentro irradian mágicos rigores
las formas: torre homérica, ligero
caballo, armada reina, rey postrero,
oblicuo alfil y peones agresores.
Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.
En el oriente se encendió esta guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.
Como el otro, este juego es infinito.
II
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.
No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.
También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y de blancos días.
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías?
Bibliografía
Rodríguez García, José María. “El soneto "Ajedrez (II)" de Jorge Luis Borges : notas para una lectura pragmática de El Hacedor (1960)”. Lenguaje y textos. Nº 14, 1999, pags. 113-120
García Ramos, Juan Manuel y Borges, J. L. La metáfora de Borges. ed. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid. 2003.
[1]
Rodríguez García, José María. “El soneto "Ajedrez (II)" de Jorge Luis Borges : notas para una lectura pragmática de El Hacedor (1960)”. Lenguaje y textos. Nº 14, 1999, pags. 113-120
García Ramos, Juan Manuel y Borges, J. L. La metáfora de Borges. ed. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid. 2003.
[1]
Etiquetas: otras lecturas
Subscribe to:
Comentarios de la entrada (Atom)
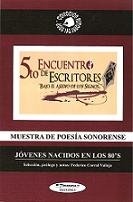




0 comentarios:
Publicar un comentario